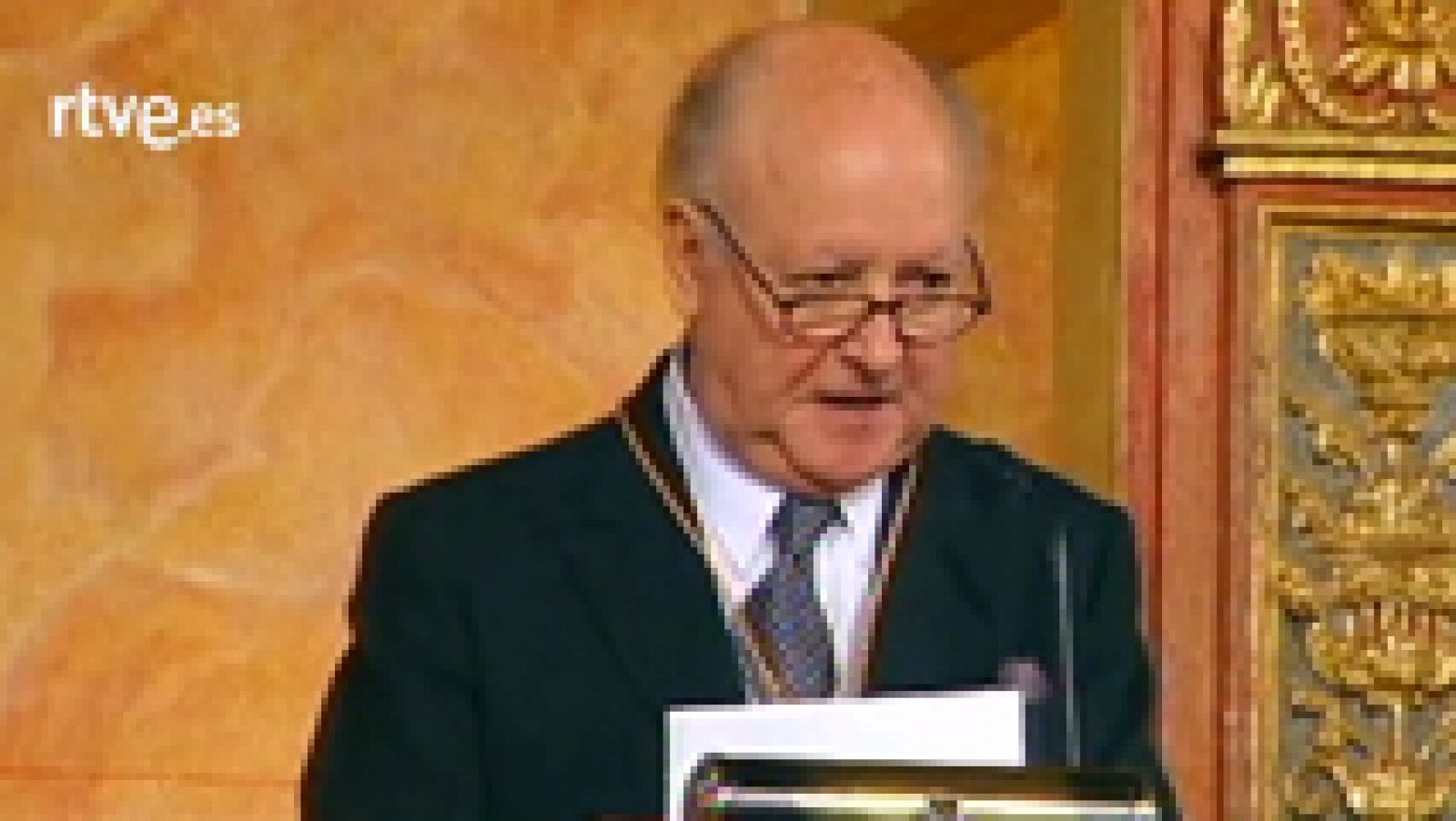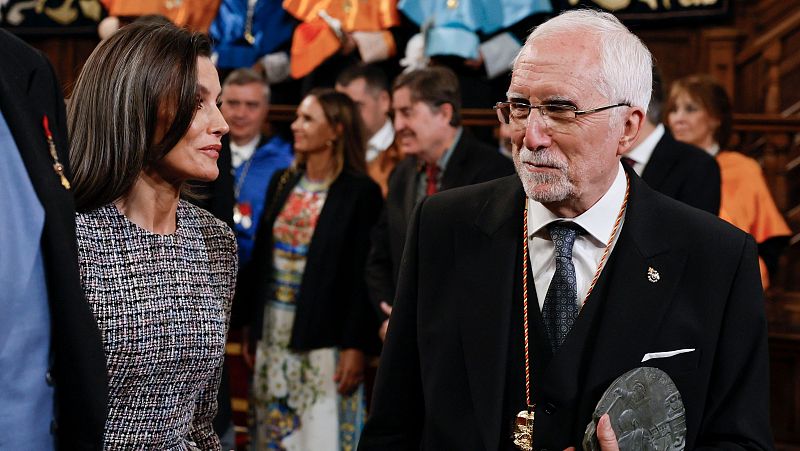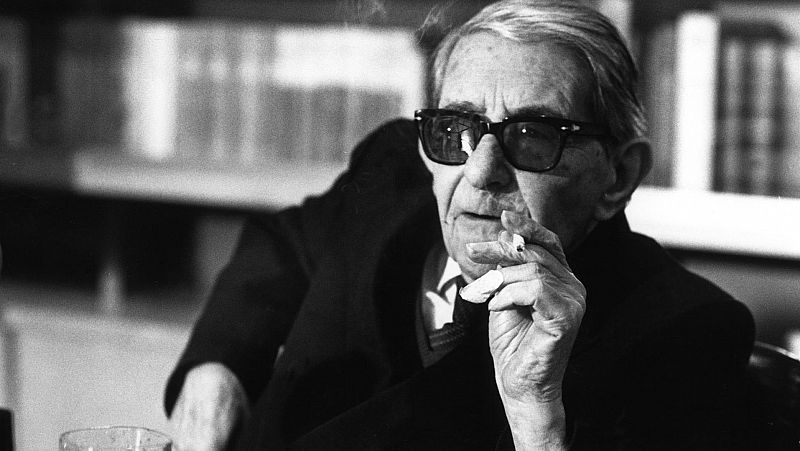Discurso Jorge Edwards, Premio Cervantes 1999
- Se define como "un escritor envuelto en la política" por compromiso.
- Se exilió en Barcelona, tras el derrocamiento de Salvador Allende.
- Su libro, Persona non grata, fue censurado en Chile y Cuba en 1974.


Jorge Edwards (Santiago, Chile, 1931) recibió el Premio Cervantes 1999 y manifiesta en su discurso que el galardón es “un reconocimiento que se hace a través mío de la
literatura chilena en su tradición y en su rica diversidad”. El escritor chileno detalla sus primeros pasos en la literatura, su inicial desdén por la poesía, hasta que descubrió a Neruda, Góngora, Quevedo, Garcilaso, Fray Luis de León… su posterior hallazgo de la prosa del 98, con los opuestos, pero complementarios escritores, Azorín y Unamuno… hasta que llegó al Quijote. Allí encontró “algo que Cervantes sólo comparte, quizás, con Shakespeare (…): un elemento de compasión profunda, de humanidad, de ironía, una distancia que consuela y que redime, transmitidos con una gracia única”.
Discurso íntegro de Jorge Edwards
"La aventura del idioma.
Majestades, distinguidas autoridades, señoras y señores:
Si alguien me hubiera anunciado, cuando empecé a escribir versos y fragmentos de prosa en cuadernos escolares, que algún día recibiría un Premio con el nombre de Miguel de Cervantes, y que lo recibiría de las manos del Rey de España en persona, no sólo me habría costado mucho creerlo. Habría tenido que decirme, además, que la vida puede ser una aventura inesperada y enteramente extraordinaria. La concesión de este premio es un honor insigne y que me conmueve en forma profunda. También, y así lo comprendí desde el primer instante, es un reconocimiento que se hace a través mío de la literatura chilena en su tradición y en su rica diversidad. Es el homenaje a una rama de la literatura del idioma que comienza con don Alonso de Ercilla, uno de los primero españoles chilenizados, conquistador conquistado, que sigue con maestros coloniales como Alonso de Ovalle y Manuel de Lacunza, que continúa con Vicente Pérez Rosales y Alberto Blest Gana, figuras señeras de nuestros siglo XIX, que llega hasta Pablo Neruda , José Santos González Vera y Nicanor Parra, hasta José Donoso y Jorge Ellier, entre muchos otros, y que todavía no termina. Agradezco, pues, con emoción, en nombre propio y en nombre de todos.
“La literatura es un espacio mental, una corriente, un río invisible que corre por el interior de nosotros“
La literatura es un espacio mental, una corriente, un río invisible que corre por el interior de todos nosotros, y la de Chile es una nota particular dentro del gran conjunto hispánico: una estrella lejana, periférica, y a la vez curiosamente cercana, entrañablemente familiar, dentro de la maravillosa constelación de nuestra lengua.
Debo decir que nunca estuve destinado por las circunstancias, por mi formación, por el ambiente en el que me tocó crecer, a convertirme en un autor de artefactos verbales en verso o en prosa. En el Colegio de San Ignacio de mi niñez, el viejo edificio de la calle del barrio bajo de Santiago que llevaba el nombre, precisamente, del jesuita Alonso de Ovalle, el autor de la Histórica Relación del Reino de Chile, predominaba todavía lo peor del gusto estético de fines del siglo XIX. Teníamos que aprender de memoria y recitar en un estrado, entre cortinajes y dorados de estuco, poemas de Quintana y de Gabriel y Galán, o traducciones laboriosamente rimadas del francés Sully-Prudhomme, quien hoy sólo es conocido en París como nombre de una calle y de una plazoleta, a pesar de que obtuvo en su tiempo uno de los Premios Nobel de Literatura. La verdad es que aquellos suplicios infantiles me hicieron desdeñar e incluso aborrecer la poesía. Había, sin embargo, signos, indicios dispersos, y que apuntaba en otras direcciones, aun cuando todavía no sabía interpretarlos. En mis años de preparatorias publiqué en la revista del Colegio dos textos que había pergeñado no sé en qué momentos perdidos: uno trataba de las ventajas de la navegación por mar; el otro era una biografía mínima de Cristóbal Colón, nada menos, pero no atribuí el asunto a un gusto inexplicable y repentino por la escritura, sino a un deseo adolescente de ser capitán de barco y de correr mundos. En aquellos mismos tiempos, una vieja tía abuela, lectora infatigable, conspiradora familiar, me llevaba a un lado y me mostraba las portadas de las novelas de otro sobrino suyo, Joaquín Edwards Bello. "¿No sabes que tienes un pariente escritor?", me preguntaba. Yo lo sabía en forma confusa, y sólo tenía la imagen de un personaje más bien estrafalario, que había viajado hasta muy lejos, que había perdido su herencia en ruletas del sur de Europa, y que después, para colmo, había regresado a instalarse en un sector mal visto de Santiago.
Tres o cuatro años después, en una casa de lo que ya se llamaba el barrio alto, el dueño, un arquitecto avanzado para el Chile de esos tiempos, se acercó al grupo de adolescentes del que yo formaba parte y nos presentó a un poeta de voz nasal, de tez aceitunada, vestido con un traje de gabardina de color verde botella. Era una casa diferente de todas las que había visto antes, con un cuadro del entonces joven Roberto Matta encima de un piano de cola negro, con dos dibujos de Pablo Picasso en una esquina. "A la edad de ustedes", nos dijo el poeta, cuyo nombre, Pablo Neruda, sonaba tan extraño como su voz, "yo estudiaba matemáticas en un banco del Cementerio General, debajo de grandes magnolias, y le tenía un miedo pánico a los exámenes…" Ya conocía el primero de sus Veinte Poemas de Amor, otro de mis textos de iniciación, y devoré cada una de sus palabras como un maná. Pasaron años, sin embargo, antes de que supiera del miedo a las matemáticas de uno de sus maestros, uno de los grandes sudamericanos de lengua francesa, el Conde de Lautréamont: "¡Oh, matemáticas severas!"
“Y me vi sumergido en el río invisible de la lengua: paradoja, gradación, hipérbole, perífrasis, aliteración... “
Ahora bien, por aquellos días había aparecido en mis programas de estudios un texto curioso, una "obrecilla que se me cayó de las manos", como explicaba su autor citando a Fray Luis, el Manual de Técnica Literaria de don Eduardo Solar Correa. Don Eduardo era un fantasma de aquellos años: un caballero de patillas y de polainas, que hacía revolotear su bastón por los terraplenes de la antigua Alameda de las Delicias y que era blanco de toda clase de chirigotas y de bromas escolares. Pues bien, a pesar de su aura estrafalaria, don Eduardo tenía, cosa que nosotros ni siquiera podíamos sospechar, un gusto literario impecable. Empecé a seguir sus ejemplos de figuras literarias, de cláusulas rítmicas, de formas métricas, y me vi sumergido sin saberlo en la gran corriente, en la gran aventura de la lengua, en el río invisible. Don Eduardo definía la figura de la paradoja y citaba: que muero porque no muero. La concesión: Pero también que me confieses quiero / que es tanta la beldad de su mentira… La gradación, y daba como ejemplo: Acude, corre, vuela / traspasa la alta sierra, ocupe el llano… Hipérbole: Érase un hombre a una nariz pegado… Perífrasis: La blanca hija de la blanca espuma… Aliteración: El ruido con que rueda la ronca tempestad…
Me descubrí empeñado en buscar por bibliotecas, librerías, desvanes, otros poemas de Góngora, de don Francisco de Quevedo, de Garcilaso, de Argensola y Fray Luis de León. Y desemboqué pronto en la prosa de la generación del 98. Azorín y Unamuno, sensibilidades opuestas, en cierto modo complementarias, me acompañaron de diferentes maneras, y aquí puedo dar un pequeño ejemplo de parodia, en mi viaje al corazón de Cervantes. Los ejemplos de don Eduardo Solar Correa, en buenas cuentas, habían sido como las breves notas musicales que anuncian un destino, como el primer compás de una Quinta Sinfonía literaria. Y la literatura, tan remota en un principio, tan ajena, fue la tarea a la que nadie, precisamente, me había destinado, y que asumí a pesar de todo y contra casi todos.
“En el Quijote, los personajes se salen de las páginas, se transforman, se contagian... “
Llegué al Quijote, como digo, de la mano de sus grandes exégetas del 98, y encontré en ese libro algo que después no he encontrado en ningún otro autor: ni en el Dante, ni en Rabelais, ni en Molière, ni en el mismo Goethe. Algo que Cervantes sólo comparte, quizás, con Shakespeare, aunque de otra manera, de un modo más fantasioso, más aéreo, más bromista: un elemento de compasión profunda, de humanidad, de ironía, una distancia que consuela y que redime, transmitidos con una gracia única. Los narradores se multiplican, le hacen guiños al lector, le toman el pelo y a la vez lo cogen amistosamente de la mano y lo llevan en su trayecto narrativo. Los personajes se salen de las páginas, se transforman, se contagian unos con otros, en un proceso en que la locura es cordura, en que el disparate es lúcido. "Loco, y no tonto", dice por ahí, en su Vida de Don Quijote y Sancho, Unamuno, y yo me detengo en ese final de párrafo, pensativo.
Para mí, el gran realismo mágico de la literatura en lengua española, el de una fantasía superior, es el de la segunda parte del Quijote, el de la Cueva de Montesinos, el de Clavileño, el del Caballero de los Espejos. El maravilloso desfile de la imaginación medieval en el interior de la cueva de Montesions anuncia el desfile del mundo moderno en el Aleph de Jorge Luis Borges. En ambos textos, el personaje, llevado por un guía libresco y más o menos absurdo, sufre un golpe, una caída de alguna especie, medio deliberada y medio involuntaria, entra en un estado de sueño profundo, no se sabe por cuánto rato, y despierta para contemplar el espectáculo del universo. Cervantes es nuestro contemporáneo, como Borges, como Neruda cuando viaja al corazón de don Francisco de Quevedo, y esto significa que el centro del idioma está aquí, en esta sala, en esta vieja e ilustre universidad, y también en todos nuestros vastos territorios, desde la Araucanía de don Alonso de Ercilla y de Neruda hasta el Comala de Juan Rulfo, y desde la meseta polvorienta de don Antonio Machado hasta el Genil de los viejos poetas andaluces. Es un privilegio, un don extraordinario, y una deuda, un compromiso de por vida.
“El gran realismo mágico de la literatura en lengua española es el de la segunda parte del Quijote“
Llego a la conclusión de que eran locos, estrafalarios, inútiles, pero que de tontos no tenían nada, aquellos precursores y anunciadores de una vocación: el profesor de las polainas con sus ejemplos a menudo deslumbrantes, pura energía verbal concentrada, y la vieja tía lectora y conspiradora, muy pequeña de estatura, enormemente simpática, y que parecía, precisamente, ejemplo de hipérbole, una mujer a una nariz pegada; el extremado y apasionado Joaquín Edwards Bello, con su genio atrabiliario, y, desde luego, el poeta del traje de gabardina, que parecía cargar en la voz y en los ojos con el misterio de toda la poesía del mundo. No supe muy bien en un comienzo de qué se trataba, en qué consistía con exactitud aquel llamado a leer y a escribir, y cuando comencé a saber ya era tarde. Fue fascinante y, muchas veces, endiabladamente duro e intrincado. Tuve que salir de un orden bien protegido e instalarme en suburbios más bien inciertos. Hice muchas cosas, pero siempre la tarea principal, de noche, de madrugada, en espacios de tiempo robado, al margen de documentos oficiales, fue la de escribir ficciones, o la de introducir en la multiplicidad de los sucesos, en el enigma del pasado, en los recovecos de la memoria, una coherencia, una estructura narrativa que siempre, en definitiva, era imaginación, arte de la palabra. Las circunstancias me obligaron a escribir, algunas veces, en contra de la corriente, de la moda, del pensamiento al uso, y traté de hacerlo con naturalidad, sin pretensiones, sintiendo que la escritura, antes que nada, es una forma de fidelidad, la exigencia de un acuerdo consigo mismo, y que uno tiene el derecho y quizás hasta la obligación de transmitir la experiencia a los demás. Todo el recorrido, en su desarrollo a veces accidentado, no ha sido actividad demasiado diferente, en realidad, que la del acompañante de don Quijote a la Cueva de Montesinos, el primo del Bachiller de las bodas de Camacho, hombre cuya profesión, según quiso contar, era la de humanista, y que había escrito una enumeración de setecientas y tantas libreas, aparte de unos Metamorfoseos y de un Suplemento. Después de todo, él tuvo la suerte de acompañar al Caballero de la Triste Figura hasta el borde mismo del abismo y de escuchar después, de primera mano, su deslumbrante relato. Nosotros también, a nuestra manera, hemos podido estar cerca de don Quijote, o de los Quijotes nuestros, locos y no tontos, y hemos escuchado sus extraordinarias historias. ¡Qué privilegio, y qué regalo!
“Hice muchas cosas, pero siempre la tarea principal, de noche, fue la de escribir ficciones“
En conclusión, sólo tengo motivos para agradecer. Nunca me arrepentí de haber seguido la línea excéntrica, el llamado cuyas consecuencias no supe calcular en un comienzo y que implicaba internarse por un camino más accidentado, más escabroso y dificultoso de lo que parecía a simple vista. En una de sus últimas vueltas, sin embargo, me ha conducido hasta aquí, hasta esta sala llena de memorias ilustres, y les repito que estoy conmovido y que mi agradecimiento es hondo y duradero. Seguiré en la ruta durante todo el tiempo que pueda quedarme, puesto que se trata, como ya lo he dicho, de un destino, y lo haré con plena conciencia de que el Premio Miguel de Cervantes, esta gran institución de la España democrática y moderna, me dará fuerzas para el resto del viaje.
Muchas gracias, pues, a todos ustedes".